La conducta creativa
- Marcelo Bertuccio

- 8 jul 2018
- 5 Min. de lectura
La actividad creadora y el Counseling
Podemos decir que el Counseling es, entre muchas definiciones, una disciplina cuyo objetivo fundamental es acompañar a las personas a encontrar el modo más creativo de vincularse con su propia experiencia, a través de procedimientos dialécticos, con el fin de desarrollar el autoconocimiento, la vincularidad y la disposición al cambio. Si bien ya se ha abordado la creatividad como recurso terapéutico, aún no existen muchos trabajos acerca del Counseling como acceso a la propia libertad creadora, tanto en la relación del artista con su obra como en las del director con su equipo y el facilitador pedagógico con el estudiante.
Vincularidad
El presente trabajo no pretende comunicar verdades universales a ser obedecidas sino más bien compartir la fase presente de un proceso de investigación basado en múltiples lecturas, severas reflexiones y abundante práctica de campo, y está destinado a que el lector (creador, facilitador, docente, director, coreógrafo, coordinador, compañero de equipo, persona tendiente a su propio desarrollo y despliegue) vincule estas proposiciones con su quehacer, sus necesidades, sus recursos y sus propósitos -artísticos o personales- en al ámbito creativo.
La hipótesis fundamental a investigar es que la creatividad es una actividad voluntaria, operativa y entrenable, basada en un modo de relación entre los sujetos, y entre estos y los objetos que configuran su noción de mundo, que disuelve los cánones de enfrentamiento y competencia exaltando una conducta integradora, aceptante y empática. No parece que fuese posible creatividad alguna sin disposición a la vincularidad. De hecho, el vínculo real, tendiente a la simetría y la reciprocidad y despojado de cualquier intención de poder de un ente sobre otro, es creativo por naturaleza.
La creatividad es un proceso natural
Durante mucho tiempo se ha sostenido la idea de que la posibilidad de crear respondía a un don especial de ciertas personas y que su descripción y sistematización era imposible, por considerársela un fenómeno ingobernable, inabarcable y hasta mágico. Por el contrario, hoy sabemos que es un proceso natural, necesario para el desarrollo personal, y terapéutico; esto último podemos rastrearlo en las palabras de Aristóteles en su Poética, cuando se refiere al poder curativo de la catarsis: el ejercicio de ser (terror) y no ser (piedad). Cuando el sujeto puede advertir que la materia supuestamente real que habita tiene su equivalente en una realidad imaginaria, su vivencia y su capacidad de objetivación se renuevan y se optimizan, tornándose complejas y, por lo tanto, más reales. Tampoco, como se ha cristalizado hasta hoy, obedece sólo a propósitos artísticos; la creatividad es un modo no-cognitivo de atravesar y superar situaciones conflictivas de cualquier orden, como alternativa a la pretensión racional-operativa de resolver problemas que, en ocasiones, no alcanza para generar belleza ni para encontrar alivio, y deviene en el aprendizaje significativo de una conducta autorrealizadora y una actitud filosófica que promueve el descubrimiento del propio lugar en el mundo.

Algunas consideraciones, no siempre atendidas, acerca de la creatividad
- Es integrativa en lugar de sustitutiva: reemplaza “o” por “y”, y “pero” por “además”.
- Sostiene tensiones hasta que “nace” lo inesperado, declinando la intención de resolver problemas, lo cual neutraliza los procesos.
- Concibe múltiples puntos de vista.
- Aplica el recurso de la “tormenta de ideas” con total desprejuicio, aviniéndose a todo lo que aparezca, tanto individual como grupalmente.
- Presenta disposición incondicional al cambio, a lo desconocido y a lo imprevisto.
- Asimila la generación espontánea de ideas e imágenes: “lo primero que se me ocurre” es imprescindible para comenzar un proceso.
- Reconoce y desactiva la tendencia a “la única opción”.
- Descarta acciones inútiles como la racionalización manifestada en parloteo, tanto externo como interno.
- Reemplaza el acatamiento ciego del concepto de “búsqueda” por la conciencia permanente de “encuentro de lo que está ahí”.
- Antepone la expresión genuina al sondeo de sentido o significado.
Los tres propósitos favorecedores
Con Carl Rogers y George Gurdjieff como referentes primordiales, y basado en el pensamiento de notables artistas, investigadores, psicólogos, filósofos y consultores, además de la propia experiencia pedagógica, terapéutica y artística, propongo un viraje en el enfoque de esta actividad, la de intervenir, a través de la puesta en acto de tres propósitos, equivalentes a las tres actitudes rogerianas:
1. Facilitar a cada expresante la exploración analítica de su material en proceso, a través de preguntas que promuevan su propio viaje imaginario, en un espacio de aceptación incondicional devenida en libertad y confianza.
Por ejemplo, me encuentro con dos largos monólogos seguidos: En lugar de dar por verdad universal algún canon, de comunicarle al expresante si me parece bien o no, si conviene, si debería ser mejor o más lindo y “corregirlo”, lo acompaño a darse cuenta de que hay dos monólogos seguidos (mirada fenomenológica: QUÉ ES), a preguntarse si se puso en relación con eso (simbolización: QUÉ ES PARA UNO), a encontrar su ubicación en un sistema (vincularidad: CON QUÉ Y CÓMO SE RELACIONA), y a tomar una decisión (procedimiento existencialista-guestáltico: QUÉ HACE UNO CON ESO AQUÍ-AHORA).
2. Transparentar todo lo que obstaculice materialmente la recepción: los ruidos (semánticos: no entiendo; poéticos: no me lo imagino).
Por ejemplo, leo “ella no se y sigue sentada”. En lugar de interpretar o corregir o señalar como un error, manifiesto que “no entiendo”: algo me hace ruido en lo semántico.
O leo “he dicho que no me abandonarás”. En lugar de señalar si el personaje habla o no así, manifiesto que “no me imagino al personaje diciendo eso de esa manera”: percibo un ruido en lo poético.
Esto va a redundar para el expresante en motivación para volver a mirar esas zonas de su material a seguir trabajando, y no desaliento por haber cometido errores que debe corregir.
En cuanto al gusto personal o la noción subjetiva de deber ser, observo que arroja al expresante a un territorio poco creativo: la intención de gustar y cumplir sumada al empeño en satisfacer expectativas ajenas. También aleja al observante de la posibilidad de entrenar fenomenológicamente con el material y consigo mismo, y así fortalecer sus recursos en pos de la transformación de su propio material en proceso.
3. Empatizar con los procesos: trabajar con la dificultad del otro como si fuera propia, disolviendo de este modo el hábito de establecer una relación de poder con el expresante, que sólo genera defensas (negaciones y distorsiones) y condicionamientos (por fascinación o por rechazo); asimismo, evitar juicios de valor y sugerencias favorecerá la libertad del expresante para la toma de sus propias decisiones.
(Si se considerase necesario formular una interpretación, esta se concentraría siempre en la motivación de búsqueda del expresante y nunca en un supuesto saber del observante.)
Así, nos enfocamos más en el expresante que en nosotros observantes
-ocupados en facilitar y promover su desarrollo- o en el resultado -que será una consecuencia espontánea del proceso consciente del (y sólo del) expresante-.
Conclusión
La actividad creadora es un proceso continuo que transforma rigidez en flexibilidad, dilema insoluble en conflicto constructivo, fracaso de la razón en triunfo de la intuición, negación de lo indeseado en apertura a la experiencia y vacío existencial en integración y bienestar.
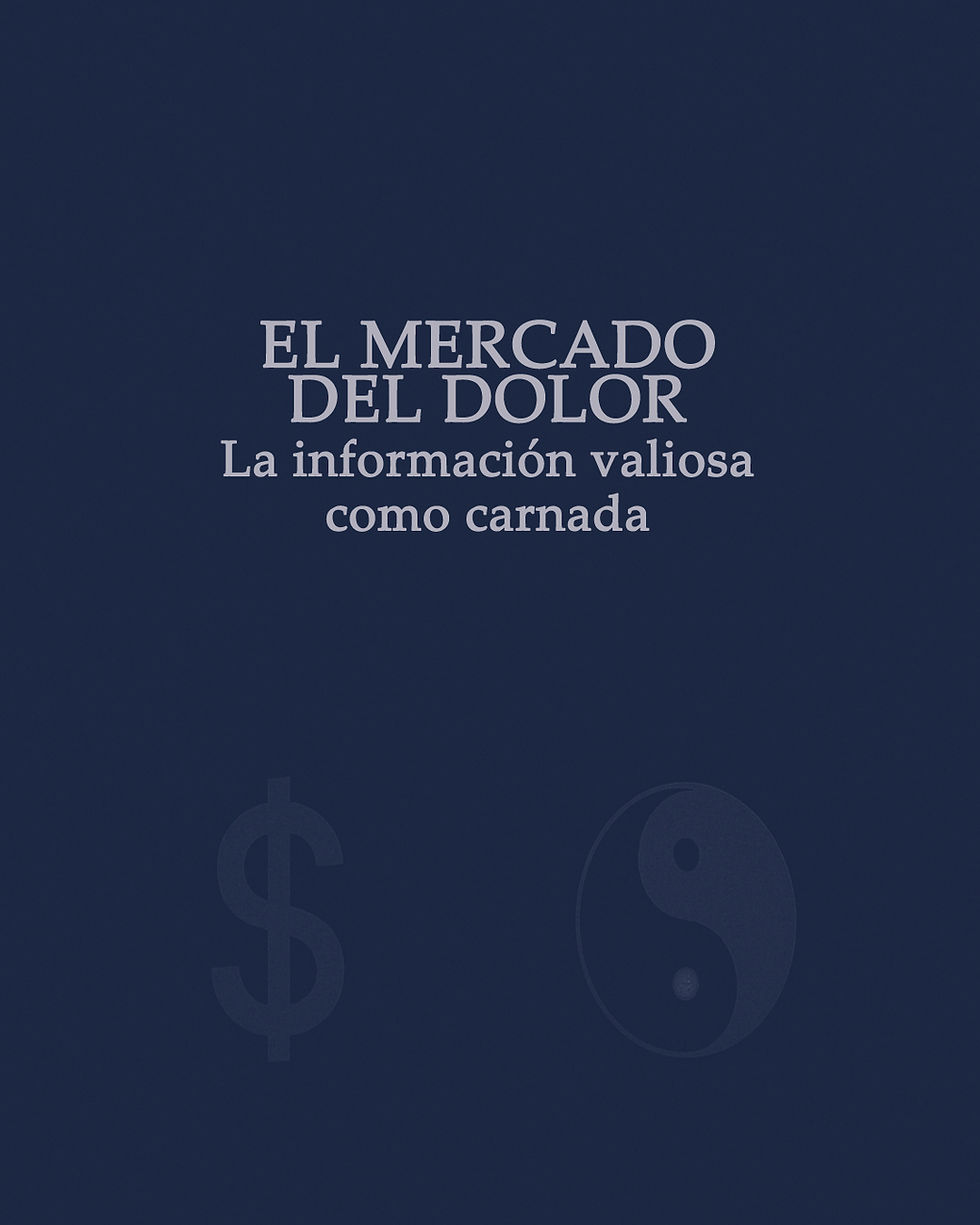
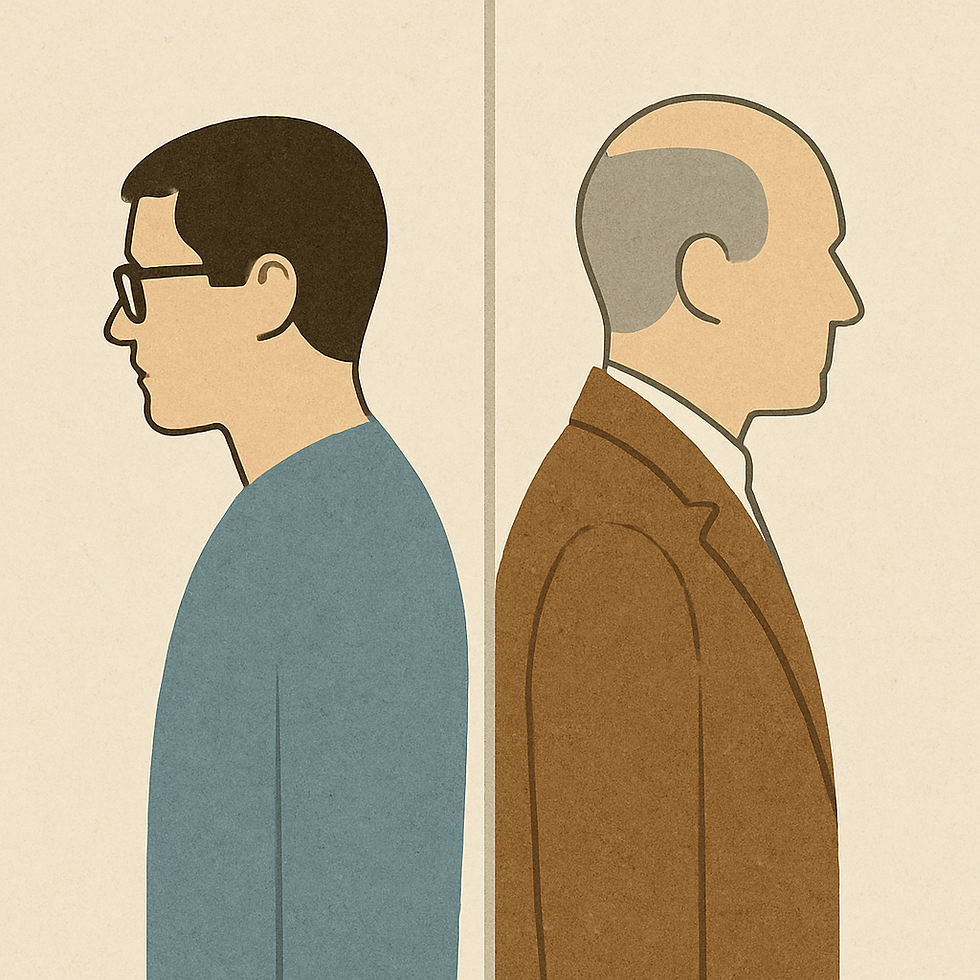

Comentarios